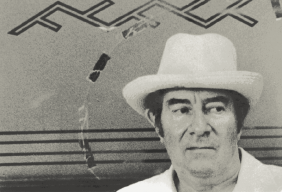De entusiasmos y otras convicciones
(octubre 2012)
per Josep Maria Sala-Valldaura
Cuando, en 1980, José Agustín Goytisolo publicó en Lumen 40 poemas de Joan Vinyoli, creyó necesario redactar unas líneas iniciales que informaran sobre la historia de Cataluña, su lengua, literatura e historia. Tras denunciar la opresión y el silencio franquistas, recuerda que «Cataluña es una nación claramente diferenciada dentro del Estado español» y concluye:
«Pese a obstáculos y avatares, opresiones e injusticias históricas que a grandes rasgos se han trazado aquí, el valor de los escritores en lengua catalana es sorprendentemente alto en el contexto de la literatura universal. De ello nos va a dar prueba concluyente la poesía de Joan Vinyoli.»
De convicciones socialistas, Goytisolo llevaba años denunciando la política educativa del gobierno: ya en 1969, y en el Diario de Barcelona, se había lamentado que la futura Ley de Educación no implantara el catalán en la enseñanza de Cataluña, pese al bilingüismo real de sus calles. Obviamente atribuía tal injusto olvido al franquismo y pensaba que podía ayudar a paliarlo mediante su propio compromiso y su acción como intelectual.
Partía Goytisolo de una constatación: la escasa estima de que gozaba la cultura catalana en España se debía a que sus ciudadanos ignoraban su valor, escondido por la visión centralista que las instituciones habían impuesto a lo largo de los siglos y, más recientemente, durante la dictadura del general Franco. El deseo de propagar el aprecio por las letras catalanas formaba parte en su caso de un anhelo mucho más amplio, el mismo que ya le había llevado a firmar la carta de los intelectuales del 23 de mayo de 1962 contra la represión de las huelgas de los mineros asturianos: se integraban, los dos, en una misma lucha por una España más abierta y más justa social y culturalmente.
No se puede, por tanto, deslindar su tarea traductora del catalán de su militancia política y civil, como tampoco cabe separar de sus ideas la labor difusora de autores italianos (Pavese, Quasimodo, Pasolini) o, en colaboración, de la poesía de Esenin o de la obra de Agostinho Neto, al que conoció en Angola. Fiel al compromiso ideológico pero también al literario, si bien tradujo y editó La pell de brau (La piel de toro) en Ruedo ibérico, 1963, también vertió al español a Marià Manent, la poesía de Joan Salvat-Papasseit, de Gabriel Ferrater y de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, el Nabí de Josep Carner o Del joc i del foc de Carles Riba. (Ya en 1968 había aparecido, de su mano, la antología Poetas catalanes contemporáneos.)
En fechas más recientes, al prologar su traducción de Veintiún poetas catalanes para el siglo XXI (Lumen, 1996), José Agustín Goytisolo se congratulaba de que la lírica catalana empezara a ser apreciada «por su valía, y no como antes, tan sólo, como algunos, por su postura de escritores engagés». Con esta afirmación, demostraba la intencionalidad sobre todo literaria de su dedicación a traducir autores catalanes, mientras apuntaba que su trabajo, el de José Corredor-Matheos (y los de Enrique Badosa, Joaquín Marco, etc.) habían obtenido algún fruto.
Muy parecidas razones —políticas en particular y culturales en general y en especial— subyacen en los vínculos de Goytisolo con los poetas cubanos, lo que no excluye, sino que precisa su solidaridad con los pueblos de Latinoamérica. Respecto a las letras catalanas, como ha documentado en sus artículos Luisa Cotoner, la generosidad y la determinación del poeta barcelonés son muy claras y entusiastas. El proyecto que denominó «Marca Hispánica» lo prueba de manera fehaciente.
Cuando me solicitó que editara y prologara Alguien me ha llamado / Algú m’ha cridat, José Agustín Goytisolo me explicó cuál era el alcance editorial de la iniciativa, una iniciativa que había ideado a mediados de 1984 y que pudo poner en marcha un año después. Con la ayuda económica de su hija Julia, Marta Pessarrodona e Ignasi Riera, creó una sociedad anónima para publicar en español, en menos de veinte años y en ediciones bilingües, cien clásicos catalanes, desde los medievales hasta los coetáneos. La suspensión de pagos y el cierre de Edicions del Mall truncaron tal aspiración, para la que contaba sobre todo con la Diputación de Barcelona, como figuraba en las cubiertas de la colección.
En la contracubierta de «Marca Hispánica» aparecían los colaboradores: las máximas instituciones de Cataluña, el País Valenciano y las Islas Baleares, así como diputaciones y ayuntamientos de todas las zonas catalanoparlantes, de Alicante a Gerona, de Lérida a Mahón. Sin embargo, a pesar de tantos patrocinadores aunados, la empresa no pudo arrancar de nuevo y desapareció en 1987, tras la publicación de veinte volúmenes. Alguien me ha llamado, de Vinyoli, apareció en mayo de 1986 junto con Diccionario para ociosos, de Joan Fuster, y Primera historia de Esther, de Salvador Espriu.
Como lo señalé en el prólogo, Alguien me ha llamado / Algú m’ha cridat recogía cincuenta poemas de Vinyoli, que pertenecían a sus libros publicados entre el inicial, Primer desenllaç, y Cercles, de 1979; la última producción iba a formar parte de una segunda entrega. En efecto, en una lista mecanografiada de 1988, aparece el proyecto de editar, con prólogo de Jaume Pont, Paseo de aniversario, en traducción de Lourdes Güell y Fernando Valls; probablemente sea éste el origen de La medida de un hombre, la antología que ambos traductores dieron a las prensas en Visor, en 1990.
Desapareció, pues, «Marca Hispánica», aunque José Agustín Goytisolo intentó reflotarla en Edicions 62. No por ello dejó de divulgar una literatura que sentía como suya y que tradujo siempre desde un máximo respeto a los textos originales. Aplicaba a su faceta traductora los mismos criterios que empleaba en la propia creación: rehuía tanto la sintaxis como el léxico poco usuales, y los cambios en el orden de las palabras se debían a intentar dar una mayor fluidez rítmica. Buscaba, pues, la eufonía, al mismo tiempo que evitaba cualquier fórmula rebuscada y variar la disposición versal del poema de partida.
Beneficiado por un contexto común, Goytisolo traduce a Vinyoli desde una manifiesta preferencia por la literalidad: no amplía, no cambia la puntuación y apenas si añade algún elemento para favorecer el ritmo. Muy raras veces se ve obligado a repartir la carga semántica del texto original en otro tipo de piezas gramaticales: «y, ufano, hincho mi cuello mientras danzo» es el equivalente de «i m’estarrufo collinflat i danso», para poner un ejemplo del poema «Amb ronca veu».
Sin duda, el autor en español compartía con el poeta en catalán una idéntica convicción: la poesía se justifica porque, al ser espejo del interior humano, permite mostrar sus latidos y hasta a veces explicarlos y compartirlos. «Yo soy un hombre solo, / un solo infierno», había escrito Salvatore Quasimodo, y «Soy hombre solo», Joan Vinyoli. José Agustín Goytisolo, también como traductor, procuraba hacer partícipes, solidariamente, las soledades profundas que arrancan los poemas de nuestras galerías más íntimas. Y con ellas, los deseos, y los miedos, y las ideas, y los sentires…